Opinión: Marxismo y filosofía parte 2
3ª parte: Filosofía de la praxis
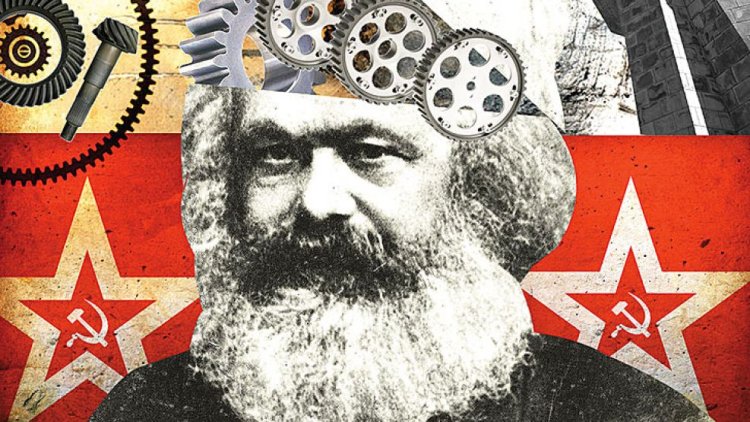
La idea ordinaria que se tiene de la filosofía es aquella que la identifica con una herramienta para resolver los problemas dramáticos de la existencia. Se concibe como un instrumento útil para dar respuesta a problemas fundamentales como la vida y la muerte. Se reduce su papel al de axiomas, normalmente sacados de contexto, con los que se puede salir honorablemente de un callejón sin salida. En última instancia la filosofía no es, para la conciencia ordinaria, más que un recetario de frases manidas con las que se puede justificar una acción que en sí misma parece ser irracional. Nos enfrentamos por doquier a hechos contradictorios que se justifican con las mismas ideas; con frases sueltas que extirpadas de una concepción totalizadora del mundo carecen de sentido. O, en el peor de los casos, al eclecticismo inconsciente que mezcla concepciones del mundo antagónicas pero que nos valen para salir del paso según sea la situación.
Así, se piensa que se filosofa cuando para justificar una actitud desenfrenada y muchas de las veces francamente estúpida, sacamos de la chistera un “Carpe diem” (Atrévete a vivir) o un “Memento mori” (Recuerda que morirás) que nos justifica ante nosotros mismos. Igual de útiles son frases como “In vino veritas” (En el vino está la verdad) o algunas más trilladas y con menos contenido como las nietzscheanas “El amor está más allá del bien y el mal”, “No hay hechos sólo interpretaciones”, “Toda convicción es una cárcel”, o tonterías por el estilo. Toda idea sacada de contexto pierde significado. Y no sólo sucede con frases o axiomas cuya relación con el verdadero sentido de la vida es nulo o limitado, sino con verdaderos principios filosóficos a los que vaciamos de contenido cuando los usamos sin ton ni son, a diestra y siniestra, sin comprender su significado, para aparentar sabiduría o para evitar resolver un problema que reclama soluciones concretas. El marxismo es víctima predilecta de este tipo de charlatanismo y se convierte en diletantismo cuando lo trocamos en fraseología. Esto permite incluso que los más recalcitrantes enemigos reales del Materialismo Histórico justifiquen sus acciones enarbolando frases sueltas de esta revolucionaria concepción del mundo.
El reduccionismo del que es víctima la filosofía parece sentenciarla a existir sólo como consuelo: como ataraxia según el epicureísmo, como autarquía según el estoicismo o como un “prepararse para morir” según el platonismo. Sin embargo, y he aquí uno de los aportes de Spinoza al Materialismo dialéctico, es mucho más que eso. Mucho más que un paliativo, un consuelo o un analgésico que nos ayude en los momentos críticos de la vida; la razón de ser de la filosofía radica en un aprender a vivir, en otras palabras, regir nuestra conducta individual, nuestra ética, en consonancia con las necesidades sociales. No significa esto que debamos escoger de las diversas corrientes del pensamiento la que más se adecúe a nuestros prejuicios o aquella que coincida con el proceso específico de la vida por el que estamos atravesando. La filosofía no es un trapo que podamos recortar según la moda o nuestras necesidades particulares. Interpretación que explica el renacimiento del estoicismo en un entorno en el que el hombre no encuentra salidas; o la elevación de la “resiliencia” a principio filosófico cuando en el fondo no es más que un sinónimo de cobardía, de negarse a cambiar la realidad que provoca el sufrimiento.
¿Qué es entonces la filosofía y en qué se distingue del sentido común y la ideología? La filosofía es una concepción del mundo, una explicación científica de la realidad apegada a leyes y principios que, como en toda ciencia, deben aprenderse para poder aplicarse. No es una ocurrencia personal, una manera particular de ver las cosas. Es la síntesis de todo el pensamiento humano alcanzado hasta ahora. Síntesis que comprende los aportes esenciales de cada época y que adquiere su forma más elevada en el Materialismo Histórico y Dialéctico. En los artífices de esta síntesis y su reinterpretación cabe, entre otros, el mérito de comprender la realidad y la teoría que de ella emana como un devenir, como un proceso constante que no deja de afectarse mutuamente. En otras palabras, en la medida en que la realidad se transforma, las ideas, la conciencia de esta realidad, se transforman también. El método es dialéctico tal y como la realidad lo es. No es lugar éste para ahondar en esta explicación; es necesario antes que nada demostrar el momento oscurecido y violentamente desgarrado de la filosofía al que deben su existencia estas líneas.
Hemos dicho ya: el sentido común es la explicación del mundo que nos otorga la experiencia; la ideología es el dogma que nos permite responder a los problemas sociales e históricos y que viene siempre preñada de los intereses de la clase en el poder, sea cual sea, y se nos arroja como verdad universal. La filosofía, finalmente, es la concepción científica del mundo. Ahora bien. Estos tres momentos de la conciencia no se distinguirían uno del otro si no fuera porque determinan no sólo nuestra forma de pensar, sino nuestra manera de ser y de actuar, es decir, nuestra política. Todos los seres sociales son políticos. Lejos de la generalización, válida pero insuficiente, que plantea que por vivir en sociedad se es ya un ser político, la política debe entenderse como la aplicación práctica de una específica concepción del mundo. Si nuestra concepción del mundo y de la vida se limita al sentido común nuestra política será congruente con éste. Si nos apegamos a una ideología, a un dogma, este dogma se verá materializado en nuestros actos. Si nuestra conciencia es filosófica, nuestra política será coherente con las necesidades sociales.
Se suele decir, en términos muy vagos, que la filosofía de la praxis es la única que pretende transformar el mundo. Sin embargo, y siguiendo el nivel de generalización de este análisis, hay que tener presente que toda “filosofía” tiene una práctica concreta, es por lo tanto, una praxis también. Desde las corrientes filosóficas clásicas, pasando por el cristianismo, hasta el modernismo más vulgar, toda idea se materializa políticamente. No debe extrañarnos por ello que la dialéctica hegeliana concluyera prácticamente con la defensa del Estado prusiano. Es que esta política estaba ya contenida en la filosofía de Hegel. Así pues, toda filosofía, en cualquiera de sus momentos, “sentido común”, “ideología” o como ”concepción del mundo” lleva aparejada una política específica. ¿Qué lleva entonces al Materialismo Histórico y Dialéctico a ocupar un lugar superior entre las diversas teorías? Dos cosas: 1) el hecho de que su interpretación surge de la realidad misma y no de las intenciones, prejuicios o preconceptos que de ésta se tengan; 2) que para realizarse reclama una política coherente con los principios que predica. Ajeno a ilusiones, fantasías o leyes universales, el marxismo se concibe justamente como ¡La! Filosofía de la praxis por el simple y sencillo hecho de que su política es congruente no sólo con “su” filosofía, sino con las necesidades de todo el cuerpo social. Se erige como verdadera filosofía de la praxis, pues, porque su interpretación del mundo coincide con las necesidades de éste y reclama en consecuencia una acción política, científicamente transformadora. Cuando Marx afirmaba que la cabeza de la emancipación es la Filosofía y su corazón el proletariado, no hacía más que confirmar este hecho.















